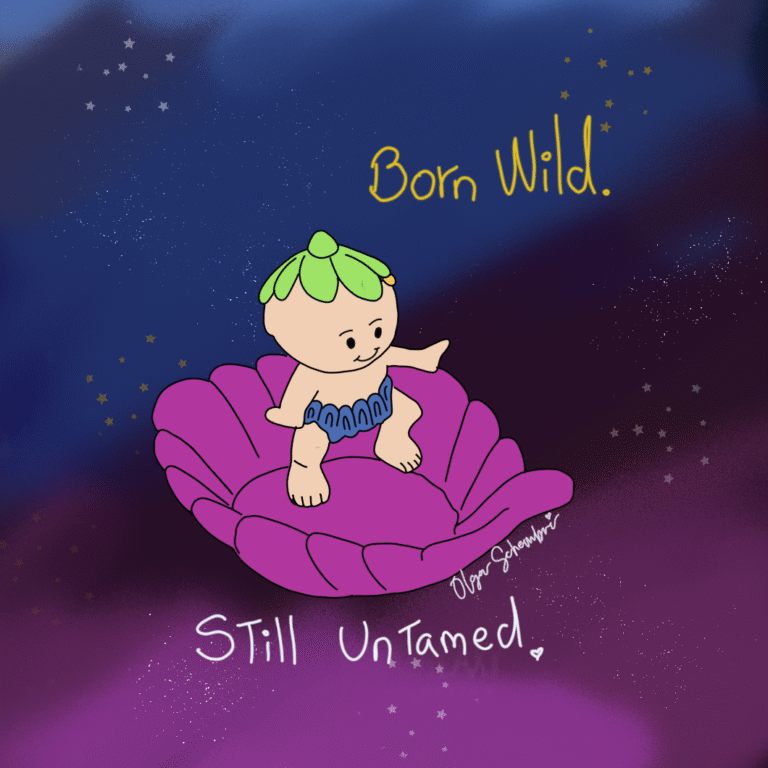Keddmia
EL NOMBRE QUE ARRANQUÉ DE MI PECHO (Y QUE HOY REGRESA PARA SANARME)
Hay decisiones que parecen pequeñas, pero que en realidad son bisturís con los que nos cortamos el alma. Decisiones que tomamos pensando que son lo mejor, que nos van a proteger, que nos van a dar un respiro. Y sí, a veces lo hacen… por un tiempo. Hasta que un día la consciencia despierta, y el cuerpo comienza a gritar lo que el alma ya no puede seguir callando.
Yo me arranqué un nombre.
No un apodo, no una etiqueta, no un nombre de guerra. Me arranqué un nombre sagrado. Uno que me fue dado al nacer, pero que rechacé durante años como si fuera una mancha, una condena, una vergüenza. Mi nombre es Olga Keddmia.
Pero por mucho tiempo, no quise ser Keddmia.
Lo odiaba. Lo sentía extraño, ridículo, demasiado raro. Era el blanco perfecto para las burlas, para el bullying, para los comentarios de otros que nunca entendieron el peso, ni la belleza, ni la raíz. Así que cuando tuve la oportunidad, lo solté. Lo eliminé. Lo borré de mis documentos, de mi historia, de mi identidad pública. Legalmente, ya no existía.
Y yo creí que había ganado.
Pero no.
Lo que hice fue mutilarme.
No lo sabía entonces. No podía saberlo. Era solo una niña intentando sobrevivir en un entorno donde ser diferente era una sentencia. Cambiar mi nombre fue una forma de defenderme, de encontrar belleza en otro lugar. De crearme un escudo.
Pero ahora, muchos años después, la vida me devolvió la verdad.
Estudiando Kabbalah, aprendiendo hebreo, acercándome al misterio y la raíz de los nombres, quise buscar si el que uso ahora tenía algún significado espiritual. Buscando algo fuera… terminé encontrándome con lo que abandoné dentro.
Ayer, casi por accidente, (leyendo un chat, de hace muchos años) caí en la cuenta de lo que durante toda mi vida había pasado por alto:
Keddmia tiene una raíz hebrea.
Una raíz hermosa, antigua, poderosa.
Tiene que ver con estar “delante de Dios”.
Con caminar con la divinidad.
Con la presencia.
Con lo sagrado.
Y entonces me temblaron las manos.
Me entró un frío extraño por la espalda.
Porque yo vine con ese nombre. Con esa carga. Con ese regalo.
Y lo rechacé.
Mi papá fue quien lo eligió.
Y como siempre hacía, le dio su propio toque personal.
Porque él era así: todo lo transformaba, le daba una vuelta, lo convertía en algo único…
Pero yo, en mi infancia rota, no lo supe ver.
Me enfoqué en el sonido, no en el alma del nombre.
Y ahí… me rompí.
No rompí a llorar. No. Me rompí entera.
Como si se me desgarrara el pecho desde adentro.
Como si los gritos que nunca solté de niña hubieran estado esperando este instante para salir.
¿Cómo pude haberlo negado? ¿Cómo pude haber renegado de ese nombre que contenía mi alma, mi propósito, mi herencia espiritual?¿Cómo no me lo dijeron? ¿Cómo nadie lo supo? ¿O sí lo sabían y les dio igual?
Keddmia no era feo.
No era raro.
Era sagrado.
Y yo lo maté.
Y aunque sé que no podía saberlo entonces… me duele. Me duele con una rabia que no es rabia. Me duele con el grito de una niña que sólo quería que la vieran, que la amaran, que no se burlaran de ella por un nombre que, ahora lo sé, era más grande que ellos.
Hoy, no puedo cambiar los papeles. No puedo volver a la notaría y decir “devuélvanme lo que me pertenece”.
Pero sí puedo hacer algo más grande.
Recuperarlo desde el alma.
Hoy digo:
Mi nombre es Olga Keddmia. Y aunque lo haya negado, está vivo en mí.
Hoy lo abrazo. Hoy lo invoco. Hoy lo escribo, lo pronuncio, lo honro.
Hoy lo uso como bandera, como oración, como puente hacia lo divino.
Porque no importa cuántas veces hayamos renegado de quienes somos.
Siempre hay una forma de volver a casa.